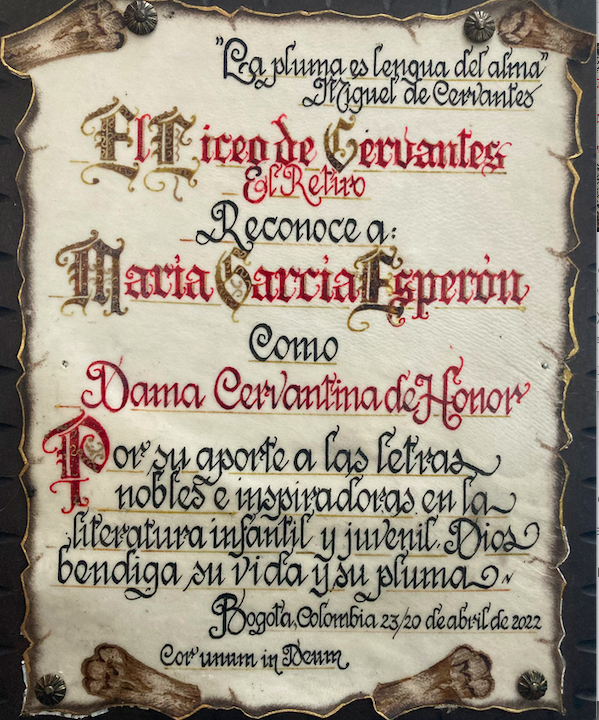En los 50 años de la muerte de Alfonso Reyes, acaecida el 27 de diciembre de 1959.
Lo siguió el sol a tal grado que tanto sol lo cansaba.
Hijo del gobernador de Nuevo León, se casó con Manuela, la hija de un pobre artista.
Publicó su primer libro en 1911 y el tema era la belleza.
Vio morir a su padre cien veces, con los ojos del recuerdo impotente, bajo las balas de la Decena Trágica.
Vivió los bombardeos en París durante la Primera Guerra Mundial, pasó hambre en Madrid y tradujo la Iliada hasta el noveno canto, ayudado por la versión de Lugones.
Volvió a México, extrañado en los años treinta, preguntándose por su alto valle metafísico. Diplomático, vivió en la edad de oro en Buenos Aires, en la galaxia de Bioy y de Borges, de Ocampo y de Groussac y del último Lugones.
Exorcizó la sombra y la muerte de su padre a través de su Ifigenia Cruel, le cantó a García Lorca, comprendió la inmortalidad pitagórica e hizo bromas a su respecto. Fue deportista y goloso, poeta y prosista, griego y mexicano... aunque no lo suficientemente azteca para que se considerara en el nacionalista México de los años cincuenta su candidatura al Nobel.
Apetente de mundo, de historia, de poesía, de ciencia, de novedad vieja, de antiguas noticias, desconoció el sabor a desencanto de la cultura del siglo XX. Sus críticos actuales le siguen reclamando el helenismo y rematan con el canónico setentero "no se comprometía" y con el estructuralista "nunca profundizaba".
Jorge Luis Borges lo asoció con la figura geométrica por excelencia, y a dos meses de la muerte de Alfonso Reyes, publicó en La Nación de Buenos Aires su circular y admirado epitafio:
Reyes, la indescifrable providencia
Que administra lo pródigo y lo parco,
Nos dio a los unos el sector o el arco,
Pero a ti la total circunferencia.
(Borges, In Memoriam A.R.)
Que administra lo pródigo y lo parco,
Nos dio a los unos el sector o el arco,
Pero a ti la total circunferencia.
(Borges, In Memoriam A.R.)