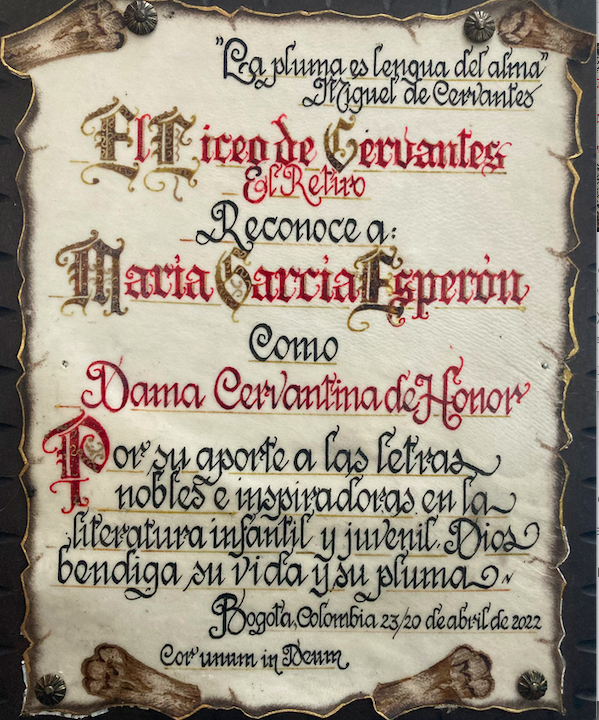Un fantasma bien nacido
Por María García Esperón
Malaquita salía a la calle los domingos en su coche tirado por dos caballos. A su lado llevaba al pequeño Memé vestido de marinerito. Compraban dulces en la Pastelería Francesa y convenientemente enmielados regresaban a su casona de Guerrero y cada quién a lo suyo. Memé a cazar moscas y Malaquita a preparar la velada emocionante en la que se invocaría el alma del doctor Liceaga para curar, a ver si él podía, la interminable dolencia de la tía Nicha.
 El estar enferma no era obstáculo para que Nicha, cabellera erizada de blanco y manos de bruja buena, hiciera gala en la primera parte de la tertulia fantasmal de sus poderes telequinéticos. Un escabel rojo se convertía bajo su influjo en perrillo faldero y rápido que atravesaba el salón sin tropezar a pesar de no tener ojos.
El estar enferma no era obstáculo para que Nicha, cabellera erizada de blanco y manos de bruja buena, hiciera gala en la primera parte de la tertulia fantasmal de sus poderes telequinéticos. Un escabel rojo se convertía bajo su influjo en perrillo faldero y rápido que atravesaba el salón sin tropezar a pesar de no tener ojos.La tía Nicha -que en el acta de su nacimiento se llamaba Dionisia, así como Malaquita se llamaba Raquel- había hecho tantas veces la actuación telequinética, que sus poderes formaban parte de la cotidianeidad más prosaica de la familia.
De hecho, las veladas con espíritus comenzaban a aburrir a todos, pero aquel domingo se trataba de un experimento científico y de una cura espectacular. El doctor Liceaga, hacía cincuenta años, había prometido acudir a curar a la tía Nicha. El ambiente de expectación había contagiado incluso a Memé, que cuando no cazaba moscas platicaba con caras sin cuerpo y sin voz en el despacho de su papá.
-"Este niño heredó mis poderes" -sentenciaba la tía Nicha mientras que el padre de Memé soltaba la carcajada.
-"Lo bueno de los cuentos de viejas es que mantienen unida a la familia" -decía mientras pensaba cómo diablos le haría para ir ese domingo aunque fuera un ratito a su casa chica, donde tenía tres niños, una esposa y dos criadas.
Lo de la curación científica por el ánima del doctor Liceaga lo tenía sin cuidado. Pensaba escabullirse en medio de la oscuridad: atribuirían su ausencia a la acción concertada de los difuntos.
Don Manuel había dejado de tener fe en los fantasmas desde que encontró debajo del fregadero del patio una caja con un tesoro todo doblones coloniales cuya situación le había sido indicada por el fantasma de otro doctor, éste del siglo dieciocho. A partir de ahí había visto su fortuna reducirse a la mitad en negocios en los que había invertido los doblones dichosos y que resultaban uno peor que el otro.
Esto sin contar con el espinoso asunto de la Doña Inés del Tenorio. Hombre de ingenios múltiples, a Don Manuel le encargaron la factura del artificio mecánico que debía elevar en el último acto a Doña Inés de su lápida mortuoria para salvar el alma insalvable de su amado Don Juan. Un resorte falló y la monja algo más carne que espíritu cayó de espaldas con todo y lápida propinándose un golpe que la dejó sin conocimiento varios días.
Por esto y por más no tenía Don Manuel el natural interés en la gente del más allá y prefería sombras más mundanas, como la linterna mágica o el cinematógrafo.
Para Malaquita, en cambio, el asunto de las ánimas era una religión, una vocación natural e imperiosa. Las hadas de su nacimiento no le habían otorgado poderes, como a su tía Nicha, pero éstos eran suplidos por una curiosidad feroz, una apetencia que la hacía digerir la más endemoniada literatura rosacruz al tiempo que sopeaba rosquillas en sus delicadas tazas de porcelana china, en las que no bebía té del imperio celeste, sino chocolate con canela.
Lo que hubiera dado ella por mover con las ondas de energía de su mente ya no un escabel de hierro y terciopelo rojo como Nicha, sino la leve tacita de su chocolate mañanero y vespertino. Malaquita era oronda como una odalisca, con pies de princesa china y ojos verdes de párpados pesados. Cocinera consumada e increíble golosa, había favorecido en Memé la pasión por el dulce y la veneración por las conchas de chocolate.
Aquella tarde en la penumbra, la médium -una solterona que vivía a dos calles- agitó los labios de manera desusada, de tal modo que hizo reír a Memé. Un viento frío que no entró por las ventanas, cerradas y cubiertas por densos cortinajes, apagó las velas, de por sí trémulas. Don Manuel aprovechó y de puntillas abandonó la casa grande como venía haciendo desde hacía diez años. Nicha, que todo lo sabía, masticó una sonrisa al sentir la ausencia del sobrino. Pero debía concentrarse en su curación, a manos del apuesto médico del más allá.
Nicha no se había casado. Era señorita de 75 años y aunque hacía muchos que había paseado en la Alameda con el doctor Liceaga, temblaba en la penumbra ante la inminente aparición del que no había alcanzado a ser su novio, pero que le había acariciado la palma de la mano con una intención que no dejaba duda y que aún ahora ponía en la frente de Nicha el rubor de la antigua muchacha.