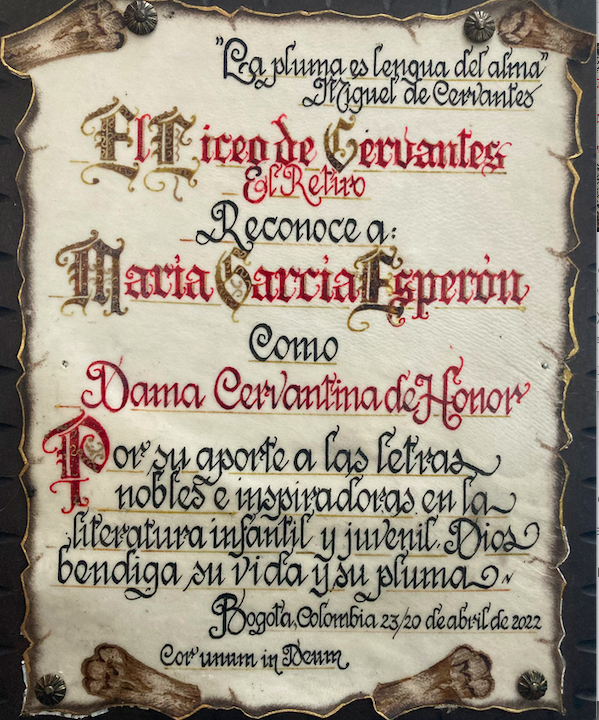Parte 2
Por María García Esperón
Continuación
El doctor Liceaga había estudiado en Europa, de donde volvió con una flamante esposa francesa. Nadie supo la pasión que había inspirado a la joven Dionisia, acrecentada por el acicate de lo imposible. Muchas noches lo soñó en toda forma y de día lo evocaba palmo a palmo, reconstruyendo con minucia todas la inflexiones de voz, el contenido de los diálogos -de atrás para adelante y de adelante para atrás- el lunar debajo de la oreja.
El doctor Liceaga olía a lavanda y era miembro del Jockey Club. Usaba polainas que eran un primor y un bastón elegantísimo, de puño rematado con la figura de un galgo de caoba al que sólo-le-faltaba-hablar. Con el fondo musical de un piano que hacía sonar como el coro mismo de los ángeles la señora de la casa, cuando escuches este vals, Liceaga hizo dar a Dionisia tres pares de giros entre sus brazos justo para depositarla en una silla, presa fácil del fácil sofoco.
La había auscultado con mirada y tacto profesionales y fríos y dicho que los desmayos eran cosa de la edad y que ya se le pasarían. Debajo de sus encajes y capas concéntricas de ropa interior, algo así como la carne de Nicha se había encendido en incendio romano e ido a pasear en góndola por canales interminables que sólo existieron durante tres o cuatro segundos.
La piel se le había amotinado bajo la presión de esos dedos finos, sarmentosos, de poeta o filósofo o persona que sufre mucho, se decía ella al recordarlos. La piel y la mente, pues desde esa breve auscultación, no fue capaz Dionisia de dominar a su pensamiento, que se le iba desbocado tras el joven médico.
Mme. Liceaga se rehusaba a hablar español y permaneció cinco años recién llegada de la Cité Lumière. Hasta el día de la muerte de él, Nicha sólo pensaba en Liceaga y Madame en volver a París. Nicha sí que fue, de muchacha, con su padre. Pero ya desde la atlántica travesía, Nicha encomendaba suspiros a las gaviotas y escribía notas apasionadas dirigidas a Liceaga y que echaba a las aguas del mar. Ni las tiendas, ni el Louvre, ni los trenes ni la visita a las tías lejanas le hicieron darse cuenta que no respiraba el mismo aire que el amado.
Nicha regresó a la Ciudad de México sólo para leer en El Imparcial que el doctor Liceaga se había batido a duelo -prohibido, por cierto- en los jardines de la Alameda, que habían quedado manchados de sangre, que su pérdida era irreparable para el honorable colegio de médicos y que el motivo del duelo había sido su honra maltrecha por un amigo demasiado íntimo de Mme. Liceaga, el cual había huido a Cuba.
El amor mata, se dijo Nicha mientras miraba fijamente los labios agitados de la médium, su rostro convulsionado con el calosfrío del más allá.
Don Manuel pensó en desandar lo andado y retirar a Memé del círculo de viejas. Lo había tolerado porque sentía que poco espiritismo no hacía daño y que el alma blanca de los niños era un conducto excelente para encontrar un tesoro centenario. Pero ya estaba bueno. Lo mandaría a dormir antes de irse a la casa chica. Se encaminó hacia el zaguán y sacó su manojo de llaves. Trataba de distinguir a la luz del farol cuál era la de la puerta cuando de casualidad levantó los ojos y se encontró frente a frente, tan cerca que casi podía aspirar el perfume de lavanda, con el mismísimo doctor Liceaga, pulcro él, elegante, que llevaba en la mano el bastón con el dichoso perro de caoba.
Así tan cerca nunca se había topado don Manuel con nadie procedente de la tumba y como era de esperarse, la voz se le hizo polvo dentro de la garganta y aunque pensaba a una velocidad indescriptible, ni la milésima parte de esos pensamientos pudo traducirse en ondas de sonido.
Como se quedó sin habla don Manuel, por hacer algo, continuó forcejeando con la llave ante la mirada cortés del doctor Liceaga. -Vengo por Nicha, sabe usted, le escribió el doctor con su voz de muerto educado sobre los vellos de la nuca, que como el resto de la cabeza llevaba don Manuel desprovista de pelo terminal. Pero cómo se le ocurre, dijo a bocanadas la mente afónica del dueño de la casa, que ya se dirigía a paso veloz por los corredores oscuros hasta el salón en que un círculo de señoras se esforzaba por llamar al que ya estaba en la puerta...
... pero que no se animaba a entrar. Liceaga, educado hasta el más allá, esperaba pacientemente a que don Manuel regresara y le franqueara la puerta en calidad de amigo de la familia que llega al cabo de varias décadas a reclamar a su novia verdadera. Canosa ella, muchacha antigua, manos arrugadas entre ondas de encaje, iba a contrastar con la apostura treintañera del fantasma de Liceaga, quien no tuvo tiempo de envejecer ni de usar demasiado el cuerpo y joven caminaba por los vericuetos de la ultravida.
Esto iba pensando don Manuel en lugar de pensar en otra cosa mientras el fantasma bien nacido esperaba en el frío de la noche, que ya olía un poquito a pulque y un poquito a madrugada. Nicha, ya está aquí el doctor y dice que viene por ti. Y ella se levantó como la cosa más natural del mundo, y fue a polvearse la nariz y dirigió a su sobrino una mirada de reproche por no haber invitado a pasar al doctor.
Atravesó sala y corredor con paso de vaporosa muchacha y sólo le dolió levemente el corazón cuando abrió el zaguán. Ahí estaba paciente Liceaga, oloroso a lavanda Liceaga, a recuerdos y a promesa infinita de esa felicidad suave que es la compañía. Por fin las cosas se completaban, andaban bien. Lo esperé tanto tiempo. He venido a curarla. A curarme de la vida. Usted es la vida. Usted, Dionisia...
Parecía mentira, pero todos aquellos años de esperar sin sentido, de luto y de soltera viudez de pronto se hicieron nada, no pesaban en el último recuento, ese que tuvo lugar entre Nicha y su corazón en la puerta del zaguán, ante el fantasma bien peinado.
Malaquita, como no tenía poderes, decidió que era un buen momento para tener miedo. Y Memé supo que la voz de la tía pronto se le aparecería tan elocuente como silenciosa en el despacho de su papá.