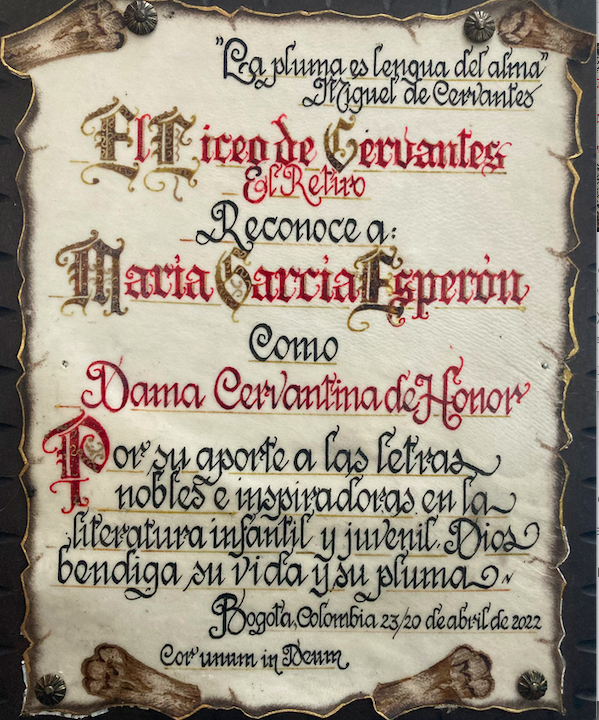Para Marcelo, hace veinte años.
Solo una cosa no hay. Es el olvido. El hombre de la larga memoria dejó descansar su mano sobre el atlas. Del intenso azul surgieron las palabras y cobraron rostro las mitologías.
Las sagas, Irlanda, el laberinto. Un hexámetro, una brújula, un grabado de Durero. El olor del café, una interminable sucesión de versos y la mordiente inminencia de un poema no escrito.
Borges. La palabra. La espada. El mundo. Un idioma que es un bosque y que se pronuncia desde la sangre y desde el sueño. Otro que es una patria y un arquetipo. Un libro que transcurre día a día con las estaciones de un ómnibus. El amor que no se nombra y que surca de esperanza su agonía. La dicha contradictoria y la biblioteca a ciegas.
Uno tras otro, los jardines: esa casa del viejo Buenos Aires, las añosas geometrías de Ginebra, un innombrado carmen sevillano, el Sur de Victoria Ocampo, las fantasías inteligentes de Bioy Casares, la sombra elogiada y agradecida, la fatalidad llamada Beatriz Viterbo...
Ahí está lo que fue: el tiempo, su claridad y su pesadilla. Los nombres que esperan, prefijados. El dios detrás del dios. Los objetos, su alma y su destino. Los esperados ojos sin luz.
El hombre de la larga memoria sintió bajo sus manos el oleaje de todos los océanos. Las voces distintas se le convirtieron en una. El oro profundo -un rostro, una lealtad, un sentido- se filtraba por la ventana mientras a tientas disponía los libros en los estantes. Odiseo y Hengist, Stevenson y Virgilio se desleían en el crepúsculo. Semejante a la noche, la mirada deslumbrante del anciano ciego escribió en ninguna parte: Solo una cosa no hay. Es el olvido. (María García Esperón)